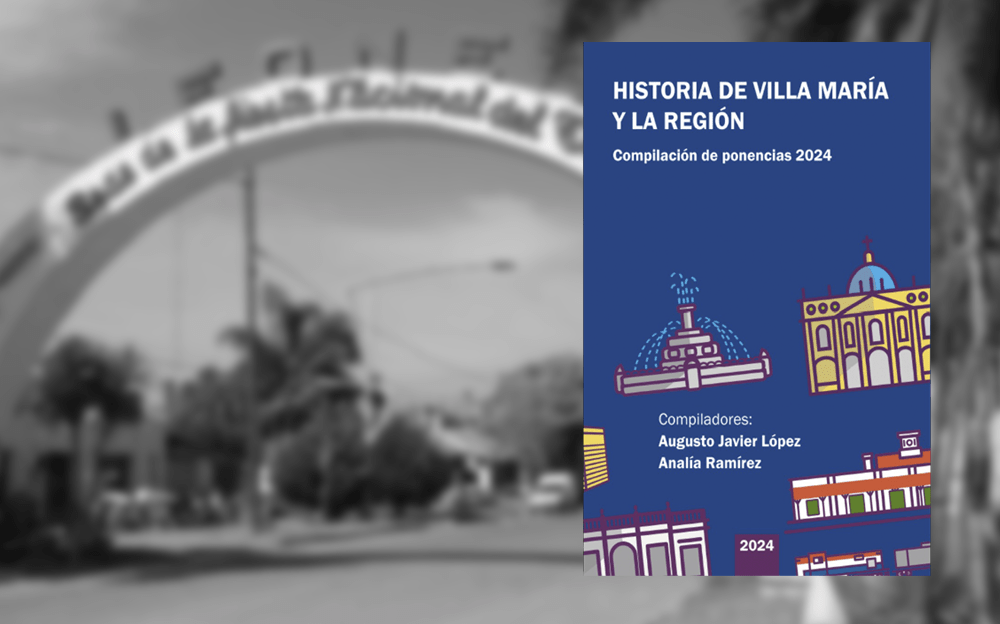El 17 de febrero de 1921, una huelga de obreros rurales de Leones derivó en la muerte de los trabajadores Eugenio Roldán y Tristán Videla y del integrante del escuadrón de seguridad Basilio Tapia, tras enfrentamientos armados entre 200 asalariados con la Policía y la Liga Patriótica local.
Una reconstrucción de ese hecho histórico realizada por el leonense Cristian Walter Celis forma parte del libro digital “Historia de Villa María y la Región”, que el Instituto Municipal de Historia de Villa María (IMHVM) presentó meses atrás. La publicación, compilada por Augusto López y Analía Ramírez, reúne las ponencias de las VI Jornadas de Historia y Memoria Local y Regional, realizadas en esa ciudad en 2021.
En su investigación, Celis analiza el contexto en que se desarrolló la huelga rural, en el marco del periodo de conflictividad obrera de 1917-1922, y toma como modelo de análisis histórico-sociológico la propuesta del historiador Waldo Ansaldi. Además de la bibliografía, el trabajo incorpora como fuentes a los diarios La Voz del Interior y La Vanguardia y testimonios de familiares de los actores involucrados en el conflicto.
“El estudio se enmarca en una línea que busca identificar el rol de obreros de Leones en procesos históricos locales y regionales de la primera mitad del siglo XX, a partir de la conformación de asociaciones gremiales y espacios políticos integrados por trabajadores”, comentó el licenciado en Comunicación Social e integrante del equipo de investigación dirigido por Marta Philp y María Laura Ortiz en el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH), de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
“La tragedia de Leones (Córdoba)”: análisis de la huelga obrera rural de febrero de 1921
por Celis, Cristian Walter
Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad Nacional de Córdoba
Museo Histórico Leonense Itinerante
Este trabajo tiene como objetivo analizar el contexto en que se desarrolló la huelga obrera rural que tuvo lugar el 17 de febrero de 1921 en Leones (Córdoba). El reclamo derivó en la muerte de los trabajadores rurales Eugenio Roldán y Tristán Videla y del integrante del escuadrón de seguridad Basilio Tapia, tras enfrentamientos armados entre 200 asalariados contra la Policía y la Liga Patriótica local. La investigación se concentra en el periodo de conflictividad obrera de 1917–1922 y toma como modelo de análisis histórico–sociológico la propuesta de Waldo Ansaldi (1989) en “¿Cómo estudiar los conflictos obreros rurales pampeanos?” Además de la bibliografía, el trabajo incorpora como fuentes las ediciones del 16 al 21 de febrero de 1921 de La Voz del Interior y La Vanguardia. También consideramos testimonios locales, entre ellos, una entrevista a un referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Leones.
Introducción
Desde fines del siglo XIX, el sudeste de Córdoba estuvo habitado por inmigrantes europeos que se dedicaban al cultivo de la tierra, principal actividad de pueblos surgidos como colonias agrícolas. Provenientes especialmente de Italia, muchos de ellos se habían convertido en arrendatarios de la tierra. Junto a esos inmigrantes, sectores de origen nativo también trabajaban en el campo como peones rurales.
A partir de principios del siglo XX, bajo el modelo agroexportador y la consolidación del capitalismo agrario en la región pampeana, en el país comenzaron a desarrollarse diversos ciclos de conflictividad rural que tuvieron como protagonistas a distintos actores sociales de la zona en la que se encuentra Leones.
Waldo Ansaldi (1989) ubica la fase más alta de conflictividad agraria argentina entre 1910 y 1922. En ese periodo, es importante distinguir tres momentos en los que las tensiones se suceden entre diferentes sectores (chacareros, obreros y terratenientes) por distintos motivos.
La conflictividad chacarera ocurrió entre 1910 y 1921, y enfrentó arrendatarios contra terratenientes por diversas causas, entre las que se destacaron la defensa de las “libertades capitalistas” vinculadas con el contrato de arrendamiento, la venta de las cosechas y la elección de las maquinarias para trillar, entre otras. Fue el tiempo de la revuelta conocida como el “Grito de Alcorta” (1912), que en Leones tuvo como protagonistas a Antonio Bernázar, Andrés Calviño, Miguel Pons, Guido Nardo y Luis Andreani. (Mollar y Ghione de Fauro, 2009)
Este momento de conflictividad agraria encabezada por chacareros se extendió hasta septiembre de 1921, cuando la sanción de la Ley 11.170 respondió a las reivindicaciones solicitadas durante todos esos años para mejorar sus condiciones de producción a través de un régimen legal de arrendamientos agrícolas. A esto, se le sumó una recuperación económica que mejoró los beneficios obtenidos por la producción de cereales, estableciendo un panorama favorable para los chacareros.
Según Ansaldi (1990), la resolución de este tipo de conflictos permitió a los agricultores obtener más seguridad y mayores ingresos, convirtiéndose así, en muchos casos, en propietarios de la tierra. De este modo, dejaron de lado las huelgas, las movilizaciones y la confrontación violenta para pasar a una etapa regida por la institucionalización de los reclamos bajo la negociación y la conciliación.
Este cambio de condiciones estableció una reconfiguración en las relaciones entre los principales actores del mundo agrícola de ese momento: chacareros, obreros rurales y terratenientes. Según Ansaldi (1991), ya desde la década de 1910, los chacareros y los sectores medios urbanos venían buscando diferenciarse de la clase obrera y se identificaban con los valores burgueses. Dentro de las fases planteadas por el historiador, entre 1917 y 1922 tuvo lugar una gran conflictividad obrera. En este caso, las reivindicaciones fueron reclamadas por los trabajadores rurales no sólo a los terratenientes, sino también a los chacareros, comerciantes cerealistas y contratistas de maquinarias y carros.
Si bien hacia 1921 los reclamos de los chacareros arrendatarios habían sido atendidos, esas mejoras no habían influido de manera positiva en los obreros rurales, quienes buscaban incrementar su participación en la distribución de los ingresos, legalizar sus formas de asociación a través de sindicatos y dignificar sus condiciones de trabajo. Estos reclamos, entre 1917 y 1922, tuvieron características específicas y se destacaron por la violencia y la represión policial. (Pianetto, 1991)
La tercera fase de la conflictividad en el campo tuvo como protagonistas a los terratenientes durante el ciclo 1921–1923. En este caso, los dueños de las tierras de la región pampeana se enfrentaron especialmente con el Estado.
Si bien hubo momentos en que estas tres fases convergieron, en general, el esquema permite distinguir quiénes protagonizaron los conflictos, cómo eran las relaciones entre ellos, qué intereses guiaron sus reclamos y de qué modo estos sujetos sociales (chacareros, obreros rurales y terratenientes) quedaron ubicados dentro de la estructura social durante el desarrollo del modelo agroexportador.
Este trabajo tiene como objetivo analizar el contexto en que se desarrolló la huelga realizada el 17 de febrero de 1921 en Leones, que derivó en la muerte de dos obreros rurales y un integrante del escuadrón de seguridad. El acontecimiento aparece en la historia local como la materialización de una coyuntura histórica más amplia, en la que trabajadores rurales de las primeras décadas del siglo XX fueron protagonistas.
La investigación se centra en el periodo de conflictividad de 1917 a 1922 y toma como modelo de análisis la propuesta de Waldo Ansaldi (1989) en “¿Cómo estudiar los conflictos obreros rurales pampeanos?” Además de la bibliografía, consultamos las ediciones del 16 al 21 de febrero de 1921 de La Voz del Interior y La Vanguardia, y consideramos testimonios locales, entre ellos, una entrevista a un referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Leones.
Los antecedentes: un cambio de época
Al igual que en gran parte de la región pampeana, a principios de febrero de 1921, los obreros rurales de la zona de Leones seguían molestos por sus malas condiciones de trabajo, lo que derivó en una huelga establecida para el jueves 17. El conflicto incluyó varias localidades del sudeste cordobés: Los Surgentes, Cruz Alta, Inriville, Monte Buey, Leones, San Marcos, General Roca, Marcos Juárez y Monte Leña (La Vanguardia, 19/02/1921).
Si bien las fuentes periodísticas no informan el motivo específico de la huelga, los datos del contexto regional que brindan los diarios de la época y diversas investigaciones permiten conocer la situación de los trabajadores rurales de ese tiempo.
Durante la etapa más alta de conflictividad obrera rural (1917–1922) los reclamos estuvieron basados en tres motivos: 1) aumento de salarios para enfrentar el incremento del costo de vida; 2) jornada de ocho horas de trabajo; 3) reconocimiento de sindicatos. Según Ansaldi (1990), la mayoría de los patrones accedían a las dos primeras demandas, pero ponían resistencia a la tercera. Generalmente, los meses de mayor agitación eran los de cosecha: de noviembre a marzo o abril.
En su Informe sobre “El estado de las clases obreras en el interior de la República”, Juan Bialet Massé (1904) hace un relevamiento de las duras condiciones de trabajo de los obreros rurales, las cuales permiten reconstruir la situación en la región agrícola de Santa Fe y Córdoba durante las primeras décadas del siglo XX.
Más allá de las condiciones materiales de los conflictos, algunos autores amplían su análisis mediante el abordaje de la coyuntura histórica para ofrecer más elementos que permitan comprender el cambio de actitud de los trabajadores hacia sus patrones y la incorporación de formas violentas en sus reclamos.
Ofelia Pianetto (1991) sugiere como causas de conflictividad: 1) la puja distributiva debido a un nivel de ocupación favorable, salarios rezagados y alto costo de vida; 2) la apertura del sistema político a partir de la elección de 1916; 3) el clima ideológico en el marco de la revolución bolchevique de 1917 en Rusia y el surgimiento de partidos de izquierda en Argentina, de gran influencia en sindicatos.
A nivel urbano, según la autora, las posibilidades de mayor participación social y política tuvieron su correlato con la Reforma Universitaria de 1918, las experiencias colectivas de los primeros sindicatos de 1895 a través de la Federación Obrera Local (1917), y la creación del Partido Socialista Internacional (1918) en la ciudad de Córdoba. Sin embargo, ese tipo de señales no resulta visible entre la clase obrera del sudeste cordobés, preocupada especialmente en mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, y crear relaciones de solidaridad mediante sindicatos ante la férrea resistencia patronal.
Un antecedente de estos reclamos fue la huelga de los carreros, estibadores y transportadores de cereales de Leones, en febrero de 1919. La situación se extendió por dos meses y provocó el malestar de colonos y casas de cereales, quienes debieron dejar sus cosechas bajo las intensas lluvias y la humedad del verano (Mollar y Ghione de Fauro, 2009).
El 18 de febrero de 1921, La Vanguardia analizó el nuevo tiempo en la región pampeana ante los reclamos de los obreros rurales para modificar sus históricas condiciones de trabajo. En los últimos años, las reivindicaciones se venían presentando de manera violenta, lo cual preocupaba a los sectores patronales y a la clase dirigente. El punto de partida de la editorial fue los hechos del 11 de febrero de 1921, conocidos como “La tragedia de Villaguay” (Entre Ríos). Una huelga obrera rural terminó en una represión policial con 76 obreros detenidos, 40 heridos y 5 muertos, entre los que se encontraba un niño, hijo de trabajadores, y un joven de la Liga Patriótica Argentina, hijo de un senador provincial.
Durante varias ediciones, el periódico socialista se ocupó del tema, brindándole una cobertura mayor que a lo ocurrido en Leones e, incluso, llegó a comparar ambos sucesos para poner en contexto la situación de los obreros rurales desde una perspectiva más amplia. Sus críticas no solo estuvieron dirigidas a los empresarios agrícolas, sino también al Gobierno de Córdoba y al presidente Hipólito Yrigoyen, debido a las características nacionales de la conflictividad. En su editorial “El campo se agita. Nuevos deberes”, La Vanguardia aseguraba:
Nuestras peonadas del campo, compuestas generalmente de criollos analfabetos pero sobrios, resistentes y altivos, siguen una ley a la cual no puede sustraerse gremio alguno: se organizan constituyendo sociedades o sindicatos destinados a fijar las condiciones y la remuneración del trabajo (…) La situación ha variado radicalmente; se podría decir que ha dado casi un vuelco. Nuestros patrones del campo, y muy especialmente los criollos, están que no salen de su asombro. El peón criollo, hasta ayer tan dócil, tan sobrio y, sobre todo, tan leal se ha vuelto difícil, exigente y un tanto respondón. Empieza a tener conciencia de la situación que ocupa en la sociedad argentina y de la humildísima condición que le ha deparado la influencia de las clases dirigentes del país. (La Vanguardia, 18/02/1921, tapa)
La huelga en Leones
La protesta del 17 de febrero de 1921 se complicó desde el inicio. Debido al temor a que las reuniones obreras derivaran en actos violentos hacia los comercios de cereales, la Policía prohibió la medida en la localidad. Esta situación agitó el ánimo de los trabajadores rurales, quienes decidieron concentrarse en Marcos Juárez, más precisamente en lo que se conoce como Pueblo Argentino o Villa Argentina. Desde allí, los obreros rurales comenzaron a impedir que los carros con cereal llegaran a Leones (La Voz del Interior, 19/02/1921). En esa época, el traslado de las cosechas se hacía mediante grandes carros que equivalían a los camiones actuales, por lo que los carreros tenían una función fundamental dentro del circuito de producción. En los sucesos de Leones se destacaron los carreros (Ibíd), una particularidad común en toda la región pampeana.
Los principales conflictos y los mejores niveles de organización de trabajadores rurales son protagonizados por estibadores y carreros, es decir, los menos rurales de los proletarios rurales, y su ámbito de acción es más el pueblo que el campo o la chacra. (Ansaldi, 1989: 23)
El autor sostiene que, desde la óptica de los sindicatos, los carreros se dividían en asalariados o propietarios: los primeros solían ser dueños de uno o dos carros, mientras que cuando la cifra ascendía a tres o más, ya no se los consideraba como un obrero más del rubro sino más bien como “patrón” o “burgués”. (Ansaldi, 1990: 51)
Tiros y enfrentamientos
Las hermanas Ana María y Norma Castagno Kalbermatter recuerdan el 17 de febrero de 1921 como una fecha trágica para su familia. De niñas, su mamá, Sabina Kalbermatter de Castagno, les contó que el día de la huelga, su papá, don Martín Kalbermatter, fue hasta el pueblo en sulky a buscar a un médico porque su mujer, Sabina Venetz, estaba embarazada y había comenzado el trabajo de parto. Sin embargo, debido al corte de caminos provocado por los huelguistas, don Kalbermatter tardó muchas horas en regresar con un médico al campo donde trabajaban. Finalmente, la niña nació muerta. El día después, a las 12 horas, debido a una peritonitis, también murió doña Sabina Venetz. (Ana María Castagno Kalbermatter, comunicación personal, 27 de febrero de 2021)
El relato evidencia la magnitud de la huelga y la intransigencia de los obreros rurales. Ante esta situación, un piquete del escuadrón de seguridad de Córdoba al mando del suboficial Belindo Canseco –con asentamiento en Villa República– intervino en el conflicto, registrando a más de 40 huelguistas. En la requisa, la Policía secuestró armas y detuvo a dos trabajadores, quienes fueron trasladados a Leones.
Cerca de las 10 de la mañana de ese 17 de febrero, frente a la parroquia, un grupo de 200 obreros rurales aproximadamente salió al encuentro de los agentes del escuadrón que venían con los detenidos. La crónica asegura que bajo el grito de “¡Que los larguen!”, los trabajadores liberaron a los dos presos y recuperaron las armas incautadas (La Voz del Interior, 19/02/1921).
El informe policial reproducido por el diario cordobés indica que, en ese momento, “partieron dos tiros del grupo de los obreros”. Debido a eso, el suboficial Canseco le ordenó al escuadrón disparar para repeler la agresión. De ese modo, surgió el primer tiroteo frente al templo parroquial, que se extendió hasta el mediodía. Según el matutino, durante tres cuartos de hora hubo un intercambio de cerca dos mil tiros, hasta que el grupo de obreros izó bandera blanca y el escuadrón pudo avanzar. Si bien el tiroteo se inició frente a la iglesia, la crónica indica que el grupo de obreros se rindió en el local social de los carreros, por lo que inferimos que el intercambio de disparos se extendió por distintas cuadras del centro del pueblo.
En este enfrentamiento, fallecieron los trabajadores leonenses Eugenio Roldán y Tristán Videla. En cuanto a la muerte de Videla, según testimonios orales reproducidos dentro de la comunidad de obreros rurales locales, no se habría encontrado en la manifestación, sino que resultó herido de muerte al pasar por la zona del tiroteo.
La Vanguardia también publicó sobre los hechos, pero su descripción no coincide con el informe policial. Según el periódico socialista, no se trató de un enfrentamiento sino de un acto de represión por parte de las fuerzas de seguridad provinciales, quienes atacaron a balazos y a golpes de machete a los trabajadores (La Vanguardia, 19/02/1921).
A partir de un cable fechado el día 17 desde Bell Ville, el periódico señaló: “Comunican de Leones que allí se produjo un choque sangriento entre obreros en huelga y fuerzas de policía, ayudadas éstas por la llamada liga patriótica.” (La Vanguardia, 18/02/1921) En su edición posterior, describió a la liga como las “guardias burguesas.” (La Vanguardia, 19/02/1921)
Si bien este actor social no aparece mencionado por La Voz del Interior, en su libro Génesis, Mollar y Ghione de Fauro (2009) citan una nota enviada el 7 de junio de 1921 por la Brigada de la Liga Patriótica de Leones al Gobernador de la Provincia como reconocimiento al desempeño del escuadrón de seguridad y de la Policía en los sucesos de febrero de 1921. El agradecimiento incluyó dinero y medallas para los agentes. Las autoras no mencionan a los integrantes de esta agrupación en Leones.
Dentro de la fase de mayor conflictividad agraria argentina, entre 1910 y 1922, era común que esta organización interviniera de manera violenta en las huelgas de chacareros y obreros rurales. Para Ansaldi, los Estados nacional y provinciales de esa época toleraban el accionar de grupos parapoliciales de origen patronal e ideología derechista, como la Liga Patriótica Argentina, que se sumaban a la represión estatal durante las huelgas. El Estado tendía a “privilegiar el uso de la coacción o violencia física por sobre los mecanismos de negociación o conciliación.” (Ansaldi, 1989: 25)
En su análisis de la coyuntura del periodo 1917–1921, Ofelia Pianetto organiza el escenario de conflictos en Córdoba entre clericales y anticlericales: los primeros estaban ligados a la Iglesia católica, mientras que los segundos adherían al pensamiento liberal o de izquierdas, por lo que a veces también eran llamados “maximalistas”. La Liga Patriótica de Córdoba tenía tendencia católica y antiliberal y este grupo de civiles era el “brazo armado del orden social durante los conflictos.” (Pianetto, 1991: 98 y 104)
Más tiros, muertos y detenidos
Luego de que los obreros rurales de Leones presentaran bandera blanca como símbolo de rendición, las tropas del escuadrón avanzaron con las carabinas al aire, con el fin de relevar el lugar. Al ingresar al local de los carreros, donde estaban refugiados muchos trabajadores, se escucharon dos disparos que produjeron la muerte de Basilio Tapia e hirieron a Néstor Carrizo, ambos integrantes del escuadrón enviado desde Córdoba. La rendición de los trabajadores permitió comenzar con la requisa y llevar detenidos a los huelguistas. Entre ellos, fueron apresados cerca de 27 obreros que habían quedado atrapados, semi asfixiados y con miedo dentro de un viejo horno de panadería, al ocultarse durante el enfrentamiento (La Voz del Interior, 19/02/1921).
La detención de huelguistas no terminó allí. A lo largo de las horas, y durante días, la policía siguió haciendo allanamientos en casas de obreros, donde secuestraron revólveres, escopetas y municiones. Muchos trabajadores escaparon y se escondieron en los maizales para evitar ser apresados. Por la noche, regresaban al pueblo en busca de agua (La Voz del Interior, 19/02/1921). Algunos colaboradores de los obreros rurales también debieron huir. Un referente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) de Leones y familiar de uno de los detenidos durante el conflicto señala:
Al frente de lo que fue Óptica Rubens, en ese tiempo vivía un matrimonio de españoles y ellos le prestaban la casa para que los obreros hicieran las reuniones porque en ese entonces no había sindicatos en Leones. La gente se reunía, tenía sus ideas, pero no había sindicatos. Y como este hombre les prestaba la casa, una señora llamada Nieves, que tenía 18 años en ese momento y vivía en el barrio La Fortuna, cuando llegó el escuadrón de seguridad llevó a esa familia en sulky hasta Cañada de Gómez. Salieron a la madrugada. (Dardo Gauna, comunicación personal, 1 de febrero de 2021)
Con el correr de las horas, aparecieron las cifras de lo sucedido: 20 heridos trasladados a Córdoba; 75 obreros detenidos y tres muertos, dos trabajadores y un policía. La Voz del Interior, a partir de fuentes policiales y el relevamiento de un cronista enviado a Leones, informó que fueron dos los obreros muertos, pero en su edición del 19 de febrero de 1921, La Vanguardia mencionó tres, aunque hasta el momento no se han encontrado registros del tercer trabajador que habría fallecido.
El caso fue asignado al juez del crimen en turno, doctor Mota. Con el fin de instruir sumario, el magistrado viajó a Leones el viernes 18 de febrero de 1921 por la mañana, acompañado del comisario inspector Pereyra y uno de sus secretarios.
Entre agitadores y agradecidos
Al analizar el final de la jornada del 17 de febrero de 1921 emergen en el escenario local los actores sociales enfrentados en este suceso, en el marco de una conflictividad obrera rural más amplia que se vivió en la región pampeana entre 1917 y 1922.
Por un lado, aparecen los obreros rurales de la región que, tras lo sucedido el día 17, sumaron otra huelga en Marcos Juárez en señal de repudio, la cual solo fue acatada en el Molino Minetti. En Córdoba, la Federación Obrera postergó un mitin que tenía previsto y emitió un manifiesto denunciando a las autoridades por lo acontecido (La Voz del Interior, 19/02/1921).
Si bien las crónicas de la época no mencionan a los líderes locales o regionales de la huelga, el diario cordobés los define de manera genérica como “agitadores”:
Cuando las huelgas tienen un desenvolvimiento pacífico, cuando se guarda el juego armónico entre la policía y los obreros, hechos, como el acaecido en Leones, no se producen (…) De las multitudes que vibran al unísono puede esperarse solidaridad y esto muy bien lo saben los trabajadores, roto el hilo del entusiasmo que los anima en esas reuniones, acalladas muchas veces la voz del agitador de prestigio entre ellos, los ánimos se calman, el hambre que soportan colectivamente se agudiza individualmente y los huelguistas vuelven poco a poco a sus labores. (La Voz del Interior, 19/02/1921)
Según el referente de UATRE, los “agitadores” generalmente no eran de Leones:
Hacia 1921, las condiciones de venta de la cosecha cambiaron y comenzaron a llegar personas de afuera agitando a la clase obrera para que se revelara contra los patrones. Hablando con gente, me decían que motivos tenían porque había lugares donde trabajaban y no les pagaban o los hacían meter presos. La parte obrera no la pasaba bien. Eso fue una revuelta que tenía un por qué, o quizás fue aprovechada por otros, pero fue algo que ya la parte obrera venía sufriendo. Si no pasaba en ese momento iba a pasar más adelante. (Gauna, comunicación personal, 1 de febrero de 2021)
En estos casos, las referencias aluden a militantes de izquierda. A principios de enero de 1918, en Buenos Aires, se fundó el Partido Socialista Internacional (PSI), luego llamado Partido Comunista. Muy pronto, esa corriente ideológica comenzó a conformarse en la Capital y en el interior de la provincia de Córdoba.
En su estudio sobre el Partido Comunista de Córdoba (1918–1927), Estefanía Zandrino (2013) hace un relevamiento de los centros comunistas oficiales existentes en 1923, entre los que incluye varios locales en la zona de Leones. Para la autora, una de las claves del crecimiento del comunismo cordobés en el interior provincial fue la incorporación en su plataforma de reivindicaciones de las necesidades más imperiosas de los obreros y campesinos de Córdoba, siendo este partido el primero en hacerlo.
En la década del 1920, su táctica dentro del “proceso de bolchevización y acercamiento a las masas” implicó, según Zandrino, el uso de un lenguaje más sencillo y práctico en referencia directa al reclamo por mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. El Partido Comunista de Córdoba se presentó como “el único partido proletario capaz de defender los derechos de los obreros y campesinos pobres.” (Zandrino, 2013, p. 12)
A principios de 1919, los comerciantes de Leones ya sentían preocupación por la presencia de desconocidos que llegaban con el fin de agitar a los obreros para poner en marcha “movimientos de resistencia” (La Voz del Interior, 10/01/1919). Los gremios de Leones “tenían carácter parecido a los de Marcos Juárez”, según la crónica. En cuanto a la frase, entendemos que se refería a sindicatos con tendencia de izquierda.
En base a las fuentes relevadas, es probable que hacia 1921, en Leones ya existieran grupos de comunistas locales con influencia en la incipiente conformación de los gremios leonenses, más allá de la presencia de foráneos. Hasta el momento, no hemos podido identificar a los líderes locales en documentos o en la prensa de la época, por lo que este aspecto será abordado en una segunda etapa.
Mientras sucedían los hechos del 17 de febrero de 1921, el gobernador Núñez recibió un telegrama desde Leones en el que comerciantes y vecinos le felicitaban:
(debido al) comportamiento de los soldados del escuadrón de seguridad destacado en este pueblo, en los sucesos de esta mañana, quienes lucharon muy valerosamente para garantizar el orden, secundando así los altos propósitos de ese gobierno para que no sea un mito el respeto a los grandes preceptos de nuestra constitución. (La Voz del Interior, 19/02/1921)
El telegrama estaba firmado por Domingo Benvenuto, Canale y Cía., Pascual Zanotti, D. Godino, A. Astrada, V. Gómez, M. Padros, Atilio Benvenuto, F. Rolando, Horacio Rolando, Unión Agrícola, F. Peiretti, La Aurora S.A., Horacio Hernández, Mario R. Vega, Felipe A. Rodríguez y otros.
¿A qué orden se referían estos comerciantes y vecinos? ¿Cuáles eran los grandes preceptos constitucionales que se ponían en alto? ¿A quiénes beneficiaba y a quiénes perjudicaba ese orden social en el que el Estado aparecía como garante?
Tanto el Estado provincial como el nacional eran interpelados por la prensa de izquierda como los responsables del malestar de los obreros rurales. En ese sentido, la incipiente tarea de los comunistas cordobeses consistió, a lo largo de la década de 1920, en reivindicar los reclamos de la clase obrera rural y presentarse como representantes de esos intereses en el campo político. Así, esta corriente ideológica comenzó a tener gran influencia en los trabajadores rurales del sudeste cordobés, lo cual se vio reflejado en la agitación de huelgas, la conformación de sindicatos y los métodos empleados al reclamar.
Otro actor social importante fue la Iglesia católica. El diario Los Principios permite comprender la postura eclesiástica en esta coyuntura. En una nota del 21 de noviembre de 1919 acerca de una huelga en la ciudad de Córdoba, el diario católico cordobés señaló que en la manifestación “[…] se hacía la apología de las doctrinas maximalistas y se predicaba la ‘guerra santa’ al capital, la religión y la sociedad.” (Los Principios, 21/11/1919, citado en Pianetto, 1991, p. 98) El diario reflejaba la mirada del contexto que tenía el gobierno provincial, quien consideraba a estos movimientos como “[…] una amenaza a las instituciones, vida y hacienda de los habitantes.” (Los Principios, 12/11/1919, citado en Pianetto, 1991, p. 99)
Conclusiones
El desenlace de la huelga obrera rural en Leones cristaliza un momento de la fase que Ansaldi (1989) denominó conflictividad obrera entre 1917 y 1922, a partir de un proceso histórico amplio, que abarcó conflictos entre actores sociales de esa zona, entre 1900 y 1937, en el marco de la consolidación del capitalismo agrario en la región pampeana.
Los sucesos de Leones hablan de un cambio de época en las relaciones entre patrones y obreros rurales que puso en disputa el orden social. Un tiempo atravesado por los conflictos en el mundo del trabajo y las formas violentas de solucionarlos, en un contexto influenciado por la participación política de la elección de 1916 y el surgimiento de partidos de izquierda en Córdoba, preocupados por representar los intereses de los obreros rurales del interior provincial.
A nivel local, el hecho constituye un antecedente de la creación de sindicatos, y aporta elementos para reconstruir el contexto de la conflictividad obrera e identificar a nuevos sujetos sociales, a los que la prensa liberal y católica y los sectores de poder caracterizaron como amenazantes del “capital, la religión y la sociedad”, entendidas estas categorías como expresiones del orden social de la época.
En esa línea, nos interesa seguir investigando de qué manera esos actores de clases subalternas, vinculados con partidos de izquierda, influenciaron en la construcción del sindicalismo local y en las relaciones sociales de Leones a principios del siglo XX.
En tanto, los lazos de solidaridad identificados a partir de la liberación de presos, el préstamo de viviendas para reuniones gremiales, la ayuda para escapar del pueblo o esconderse ante los allanamientos policiales y la huelga posterior en Marcos Juárez, entre otras acciones, dan señales de la construcción de una conciencia de clase obrera en la zona cuyas características serán abordadas en nuevos estudios.
Referencias
Ansaldi, W.
_(1991). Hipótesis sobre los conflictos agrarios pampeanos. Ruralia, (2), pp. 7–27.
_(1990). Cosecha roja, la conflictividad obrera rural en la región pampeana, 1900–1937. Revista Paraguaya de Sociología, (79), pp. 47–72.
_(1989). ¿Cómo estudiar los conflictos obreros rurales pampeanos? En C. Zubillaga (Comp.) Trabajadores y sindicatos en América latina. Reflexiones sobre su historia, (pp. 21–34). CLACSO y CLAEH.
Bialet Massé, J. (1904). Informe sobre “El estado de las clases obreras en el interior de la República”. Ministerio del Interior de Argentina. Recuperado el 30/VIII/2021, de: www.argentina.gob.ar/trabajo/biblioteca/informemasse
Dirección Nacional del Servicio Estadístico, Presidencia de la Nación (1914). Tercer Censo Nacional 1914, Tomo II Población (pp. 55, 59 y 266). Recuperado el 30/VIII/2021, de: https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/117524/(subtema)/93664
El Heraldo de Concordia. (febrero 11, 2015). Villaguay 1921. Recuerdo a los caídos en las luchas obreras. Recuperado el 30/VIII/2021, de: www.elheraldo.com.ar/noticias/112108_villaguay–1921–recuerdo–a–los–caidos–en–las–luchas–obreras.html [Consulta: 30 de agosto de 2021]
Mollar, M. y Ghione de Fauro, M. (2009). Génesis: reconstrucción histórica del proceso de organización institucional de Leones, con retratos culturales. Las primeras intendencias 1916–1930. De autor.
420 | VI Jornadas de Historia y Memoria Local y Regional
Pianetto, O. (1991). Coyuntura histórica y movimiento obrero. Córdoba 1917–1921. Estudios Sociales, (1), pp. 87–105.
Zandrino, E. (2013). El Partido Comunista de Córdoba (1918–1927): origen, organización, dirigencia, relación con el mundo del trabajo y estilos de sociabilidad. Síntesis, (4), pp. 1–33.
Fuentes
Actas Nro. 24, del 17 de febrero de 1921, y Nro. 27, del 18 de febrero de 1921. Registro Civil de Leones.
La Vanguardia, Buenos Aires, 18, 19, 20 y 21/02/1921.
La Voz del Interior, Córdoba, 10/01/1919 y 19/02/1921.